Encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista
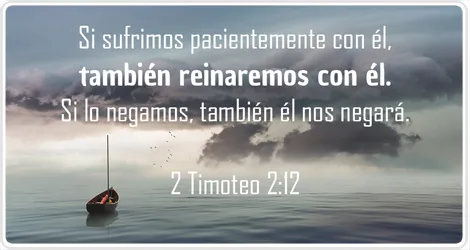 La muerte de Juan el Bautista la realiza Herodes Antipas quien tiempo antes había escuchado su predicación. El rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. “Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, … y oyéndole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana”. Juan obró fielmente con él denunciando su unión con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel.
La muerte de Juan el Bautista la realiza Herodes Antipas quien tiempo antes había escuchado su predicación. El rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. “Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, … y oyéndole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana”. Juan obró fielmente con él denunciando su unión con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel.
En la cárcel
La vida de Juan fue de labor activa y la lobreguez e inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús, y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida?
Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Juan no estimó preciosa su vida con tal de cumplir la obra que se le encomendó. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al León de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba más sobre Israel.
Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador y el testimonio de las escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el Prometido.
La acción de Herodías
Había un profundo interés por el resultado de este encarcelamiento. Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad. Pero lo iba postergando por temor a Herodías. Esta sabía que por las medidas directas no podría nunca obtener que Herodes consintiese en la muerte de Juan, y resolvió lograr su propósito por una estratagema. En el día del cumpleaños del rey, debía ofrecerse una fiesta a los oficiales del estado y los nobles de la corte. Habría banquete y borrachera. Herodes no estaría en guardia, y ella podría influir en él a voluntad.
Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer y su voluptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la orgía. No era costumbre que las damas de la corte apareciesen en estas fiestas, y se tributó un cumplido halagador a Herodes cuando esta hija bailó para divertir a sus huéspedes. El rey estaba embotado por el vino. La pasión lo dominaba y la razón estaba destronada. Veía solamente la sala del placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa del banquete, el vino centelleante, las luces deslumbrantes y la joven que bailaba delante de él.
En la temeridad del momento, deseó hacer algún acto de ostentación que le exaltase delante de los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese, aunque fuese la mitad de su reino. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia: “Quiero que ahora mismo me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista”. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario.
La muerte de Juan el Bautista
El juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes y si uno de ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, se habría evitado la muerte de Juan el Bautista. Les dio oportunidad de hablar en favor del preso. Habían recorrido largas distancias para oír la predicación de Juan y sabían que era un hombre sin culpa y un siervo de Dios. Pero, aunque disgustados por la petición de la joven, estaban demasiado entontecidos para intervenir con una protesta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer relajada.
Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento; luego ordenó, de mala gana, la ejecución del profeta. Pronto se trajo la cabeza de Juan a la presencia del rey y sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a Herodes a que se apartase de su vida de pecado. Nunca más se oiría esa voz llamando a los hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida de uno de los mayores profetas. ¡Cuán a menudo se sacrifica la vida de los inocentes por la intemperancia de los que deben ser guardianes de la justicia! El que lleva a sus labios la copa embriagante se hace responsable de toda la injusticia que pueda cometer bajo su poder embotador. Al adormecer sus sentidos, se incapacita para juzgar serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y de lo malo.
La cabeza de Juan el Bautista fue llevada a Herodías, quien la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de que la conciencia de Herodes ya no le perturbaría. Pero su pecado no le dio felicidad. Su nombre se hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes por las amonestaciones del profeta. La influencia de las enseñanzas de Juan no se hundió en el silencio; había de extenderse a toda generación hasta el fin de los tiempos. El pecado de Herodes estaba siempre delante de él.
La influencia de Juan
Cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, se perturbó en gran manera. Pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos, y lo había enviado con poder aun mayor para condenar el pecado. Temía constantemente que la muerte de Juan el Bautista le condenara a él y a su casa. Herodes estaba cosechando lo que Dios había declarado resultado de una conducta pecaminosa.
Los pensamientos del pecador son sus acusadores; no podría sufrir tortura más intensa que los aguijones de una conciencia culpable, que no le deja descansar ni de día ni de noche. Para muchos, un profundo misterio rodea la muerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia; pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán por cierto mal comprendidos por los hombres egoístas, y blanco de los feroces asaltos de Satanás.
La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo: “Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas”, Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva; pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a Aquel a quien no podía inducir a pecar. Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba.
Juan no fue abandonado
Por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas, o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¡qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar! Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida que “está escondida con Cristo en Dios”. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan.
En la muerte de Juan el Bautista no hubo alguna liberación milagrosa. Sin embargo, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como a aquellos que vinieron después de él, se aseguró: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra.